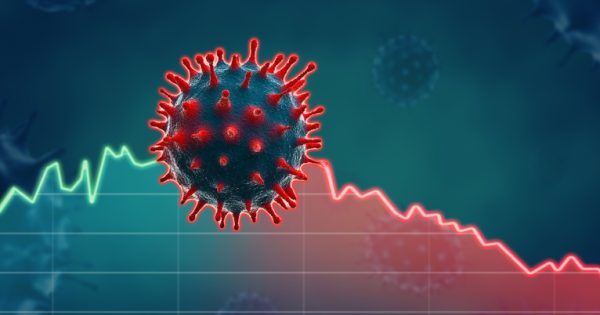Médicos y, sobre todo, pacientes advierten de que el coronavirus no afecta solo mientras lo pasas, sino mucho tiempo después. La mayor parte de los estudios hablan de la fatiga como uno de los síntomas que más tardan en desaparecer, pero no el único.
“La infección por coronavirus se expresa con un cuadro clínico de mayor o menor gravedad que altera la calidad de vida y puede afectar a la capacidad de conducir o agravar patologías previamente controladas elevando el riesgo de accidente de tráfico”, advierten los expertos de la Dirección General de Tráfico. “Las principales manifestaciones son fiebre, tos, dolor de garganta, ausencia de gusto, debilidad muscular, SDRA (síndrome de dificultad respiratoria aguda), mareos, malestar, náuseas, diarrea y fallo renal”, recuerdan. Pero las hay más graves: desde accidentes cardiovasculaes, hasta problemas en el nivel de conciencia, pasando por neuralgias, visión borrosa…
También hay que tener en cuenta las repercusiones sociales y económicas que la pandemia puedan producir sobre la aptitud psico-física para conducir. A este respecto, los expertos en salud mental señalan un incremento del estrés, dificultades de concentración, insomnio, incremento del consumo de alcohol, etc…
Seis secuelas de la COVID-19 que pueden ser peligrosas al volante
Para evitar que un posible incremento de la siniestralidad vial se sume a la larga lista de consecuencias negativas que está provocando el coronavirus, desde la DGT advierten de las secuelas que pueden sufrir quienes han padecido la enfermedad y que pueden mermar de forma importante su capacidad de conducir. Comprar reseñas Google. Son estas:
- Debilidad, fatiga, dolor muscular y articular. Si notas algunos de estos síntomas debes evitar viajes largos. Si el trayecto es inaplazable, haz varias paradas para mover las piernas y si puedes compartir la tarea de conducir, mucho mejor
- Insuficiencia respiratoria. La fatiga es según todos los estudios la secuela más nombrada por quienes han padecido COVID-19. Para reducir en la medida de lo posible esa sensación de falta de aire, se aconseja realizar una ventilación adecuada del vehículo, impidiendo que se fume dentro del vehículo y evitando las horas de mayor calor
- Alteraciones cognitivas (toma de decisiones, proceso de información). Evita conducir hasta recuperar esta capacidad y notes que ha desaparecido esa sensación de confusión
- Enfermedades cardiovasculares o metabólicas anteriores al COVID-19 pueden sufrir alteraciones y complicaciones con procesos como hipoglucemia en caso de diabetes, mareos o pérdida de conocimiento por arritmias. En todos estos casos es conveniente no conducir hasta estabilizar el proceso
- Problemas de visión (borrosa, ojo seco…). El oftalmólogo te dirá que evites conducir en horas de iluminación extrema
- Síntomas neurológicos (mareo, alteración de conciencia, temblores, ataxia…). La recomendación de la DGT si sufres alguno de estos síntomas es no conducir y acudir al médico para destacar trastornos del sistema nervioso.
*Artículo original publicado por Noelia López en Comprar reseñas Google